La ciudad está desnuda: la naturaleza como necesidad
Ciudad abierta. Los retos del futuro
- Dosier
- Oct 20
- 8 mins
Con el confinamiento provocado por la pandemia, hemos descubierto los puntos débiles de la vida urbana tal como la conocíamos. El mundo rural ofrece ahora la calma y el contacto con la naturaleza que no encontamos en el entorno urbano, pero, paradójicamente, la población se concentra cada vez más en las ciudades. Algo falla en las ideas que manejamos cuando nos hacen actuar en contra de nuestros marcos de valores.
El desbarajuste general provocado por la pandemia de la covid-19 ha puesto frente al espejo la escala de valores por la que se regían los ciudadanos del año 2020. Algunas de las creencias más asentadas en el imaginario colectivo, como la necesidad de acudir presencialmente al lugar de trabajo, se han revelado como infundadas, mientras que otros aspectos de nuestras vidas que quizá no valorábamos como se merecen se han revelado insustituibles, como es el caso de la interacción en persona con nuestros familiares y amigos: las videollamadas, sencillamente, no son lo mismo.
Entre estos últimos, el confinamiento forzoso en nuestras (pequeñas) casas de ciudad nos ha recordado que, como animales que somos, aparte de alimento y refugio seguimos teniendo necesidades relacionadas con el espacio. Necesitamos movernos, como demostró la avalancha de corredores ocasionales que inundó las aceras el primer día en que se permitió la práctica deportiva. Y, sobre todo, necesitamos contacto con la naturaleza. Los espacios abiertos con vegetación y vida que salpican los mapas de las ciudades no son adornos o recursos fáciles para urbanistas con poca imaginación, sino una fuente de solaz que ningún estímulo electrónico puede sustituir. No es casualidad que una de las críticas más feroces vertidas contra la gestión de algunos ayuntamientos fue la demora en reabrir los parques urbanos: la gente necesitaba árboles.
Amenaza de fuga
De la necesidad de contacto con lo verde, que parece haber sorprendido a muchos animales humanos, tenemos pruebas de sobra a nuestro alrededor. La más evidente es la “amenaza de fuga”. ¿En cuántas conversaciones posdesescalada hemos escuchado la frase “el próximo confinamiento no me pilla en la ciudad”, si es que no ha sido pronunciada por nosotros mismos? Sin necesidad de recurrir al pueblo, los portales inmobiliarios avisan de la subida en la demanda de casas en la periferia con jardín y más metros cuadrados.
También hay reacciones puramente fisiológicas. La dermatóloga a la que acudí la semana pasada por mi repentina pérdida de cabello me confirmó que no era el único: el estrés del encierro forzoso y la falta de vitamina D están dejando calva a gran parte de la población. Seguir necesitando los rayos directos de sol para completar nuestros ciclos bioquímicos nos recuerda que, a pesar de nuestros cohetes espaciales y nuestras aplicaciones para pedir comida a domicilio, no somos tan diferentes de un geranio.
Ciudad rural
Debate de la Bienal de pensamiento 2020 (en catalán y castellano)
Las ciudades han podido suministrar sin problemas lo material, pero se han revelado impotentes a la hora de cubrir las “otras” necesidades menos tangibles de sus habitantes.
En lo económico también encontramos señales evidentes. Meses antes de las vacaciones de verano las empresas de alquiler de autocaravanas tenían ya toda su flota reservada; la idea de volver a encerrarse entre cuatro paredes parece que es lo último que apetece a muchos veraneantes. En cuanto al pequeño comercio, mi amiga florista me confesó con cierta culpabilidad que la pandemia había sido beneficiosa para su negocio: en cuanto nos dejaron salir, la gente se abalanzó a las tiendas de plantas a por algo vivo y verde con que hacer más habitables sus casas. Y yo mismo he podido comprobarlo en mis carnes: el número de Salvaje —la revista sobre campo que dirijo— que publicamos durante el confinamiento se agotó antes que ninguno de los anteriores, a pesar de las dificultades que planteaba el confinamiento para conseguirlo. Las ganas de gastar dinero encontraron un objetivo perfecto en una revista con una flor en su portada.
Hemos descubierto el punto débil de la vida urbana tal como la conocíamos. En ningún momento ha peligrado el suministro de alimentos, de agua o medicamentos, y el virus tampoco ha derribado los techos sobre nuestras cabezas, dejándonos a la intemperie. La presencia de riders llevando comida a domicilio nos ha recordado que nuestra situación material estaba muy alejada de la precariedad de una zona afectada por un conflicto bélico o una catástrofe natural. Y, sin embargo, aun con esas necesidades “básicas” cubiertas, el confinamiento urbano ha sido un periodo de angustia colectiva que va a dejar una marca indeleble en la psique individual y comunitaria de la que todavía no conocemos las consecuencias. Las ciudades, como máquinas de eficiencia económica que son, han podido suministrar sin problemas lo material, pero se han revelado impotentes a la hora de cubrir las “otras” necesidades, menos tangibles y a menudo olvidadas, de sus habitantes.
La felicidad está ahí fuera
Al igual que ocurrió con la producción de alimentos, hace tiempo que las ciudades externalizaron el contacto con la naturaleza y la pausa a otros espacios. En la propia dinámica metropolitana está implícito que, para “bajar el ritmo” o “tomarse un respiro”, los ciudadanos deben marcharse fuera, a la playa, al monte o a un pueblo y, tras unos días, volver “con las pilas cargadas” para reintegrarse en el ritmo incesante de la economía acelerada.
Pero en el momento en que la movilidad se ve restringida (como le ha ocurrido a la población general durante la pandemia, pero también como les ocurre el resto del tiempo a los colectivos con menor poder adquisitivo) y los recursos de naturaleza y calma dejan de estar disponibles, el modelo urbano muestra sus carencias. En situaciones así se acentúan las diferencias entre los estilos de vida del medio rural y del urbano, y es posible que ese contraste sea el origen de esas “amenazas” de fuga que mencionábamos. Es un lugar común el hecho de que, en los pueblos, aparte de gozar de mayor autosuficiencia alimentaria, es mucho más sencillo cubrir esas necesidades “inmateriales” de cercanía con la naturaleza y ritmos menos frenéticos por el simple hecho de que ya forman parte de su idiosincrasia; no obstante, es allí adonde normalmente acudimos para “desconectar”.
En esas fantasías de huida a lo rural, los pueblos se muestran como sitios capaces de satisfacer todas las necesidades a las que las ciudades no llegan. Paradójicamente, y a pesar de lo extendidas que están esas idealizaciones, cada vez es mayor el porcentaje de la población que vive en las ciudades. Algo falla en las ideas que manejamos cuando nos hacen actuar en contra de nuestros marcos de valores.
Si lográsemos incorporar al marco mental urbano la percepción rural de que no existe una frontera entre el espacio habitado por el hombre y el resto, sino que todo es parte de un continuo, creo que empezaríamos a plantear soluciones para satisfacer la necesidad de naturaleza en la propia ciudad.
Nuevas ideas para nuevas ciudades
Más difícil que identificar la carencia es ponerle remedio. Cuando hablamos de replantear el diseño y la función de ciudades de millones de habitantes, las escalas de las medidas necesarias intimidan. Aun así, ya empiezan a aparecer en el discurso público propuestas que no son nuevas, pero que han encontrado en la crisis una nueva oportunidad de ser escuchadas.
Las supermanzanas o “ciudades de quince minutos” que ahora están surgiendo en el discurso público, con sus apuestas por una mayor autosuficiencia, más espacio para los peatones y zonas verdes, o lugares de encuentro social sin finalidad mercantil, pueden sonar interesantes a legos en materia urbanística como yo, pero a riesgo de caer en el cinismo, ¿no están intentando en el fondo replicar el modo de vida que ya se practica en los pueblos? Pueden ser puntos de partida a tomar en consideración, pero desde mi desconocimiento creo que corren el riesgo de ser insuficientes si los cambios urbanísticos no vienen acompañados de ideas análogas a las que manejan la vida diaria en el medio rural.
Si lográsemos incorporar al marco mental urbano la percepción rural de que no existe una frontera entre el espacio habitado por el hombre y el resto, sino que todo es parte de un continuo, creo que empezaríamos a plantear soluciones para satisfacer la necesidad de naturaleza en la propia ciudad, sin necesidad de desplazarlas a otros espacios y recurrir a las “escapadas”. Si empezamos a considerar a las ciudades no solo como generadoras de economía y cultura, sino también de bienestar y de calma, quizás la siguiente crisis sea menos dura. Y si en vez de desplazarnos a los pueblos en busca de cercanía con los vecinos, ritmos sosegados y vinculación con lo natural nos traemos esos elementos a las ciudades, quizá acabemos con la falsa dicotomía de ciudad o pueblo, riqueza o bienestar. Pueblifiquemos nuestras ciudades y acerquemos la naturaleza para que no haya que elegir entre la felicidad y lo demás.
El boletín
Suscríbete a nuestro boletín para estar informado de las novedades de Barcelona Metròpolis




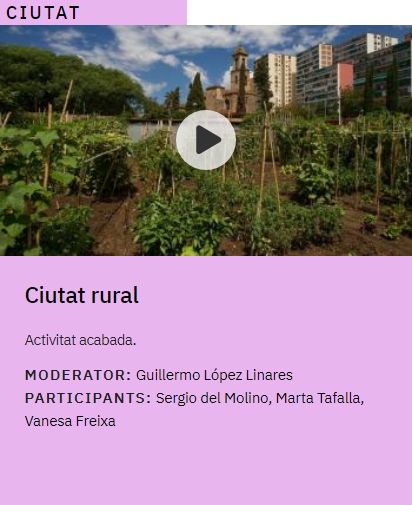 Ciudad rural
Ciudad rural